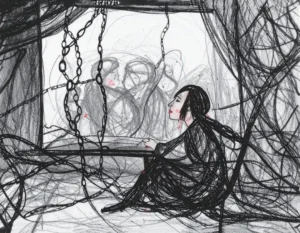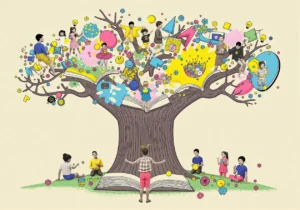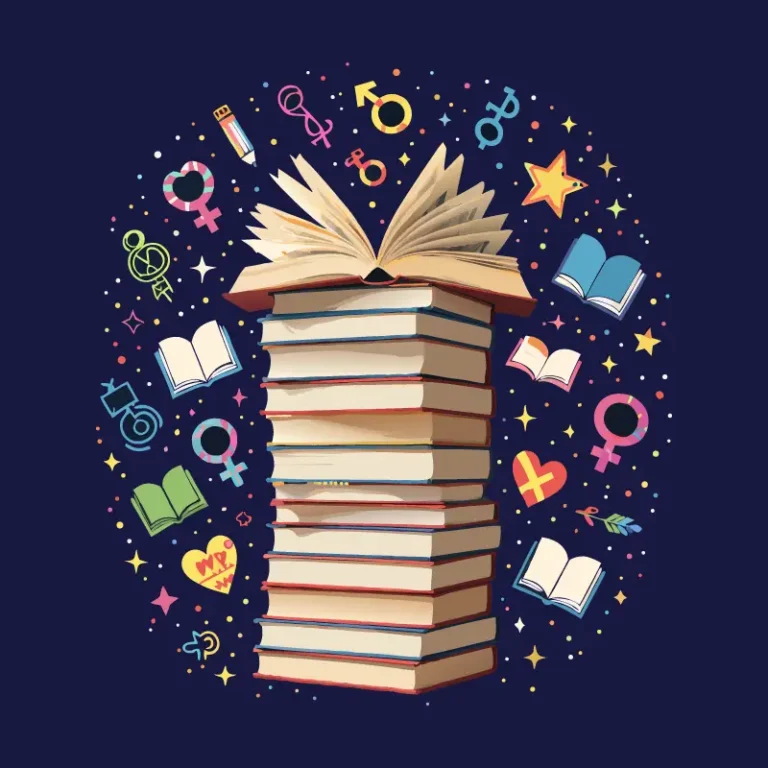La feminidad desde lo subterráneo hacia los nuevos territorios.
Continúo indagando sobre la feminidad, que en buena parte se trata también de indagar sobre mi feminidad. Propia por momentos, colectiva en otros. Ambas todo el tiempo.
Cada vez que la pienso, me pienso. Y viceversa. Posiblemente ella también me piense, nos piense. Quizás sea ese el modo en que lo femenino va gestando un puente de comunicación posible, desde lo subterráneo hacia la superficie.
¿Por qué lo subterráneo?
Subterráneo, significa que está debajo de la tierra. Tiene su lugar y su espacio por debajo.
Lo femenino, culturalmente, ha sido llevado a replegarse, dejando en superficie sólo algunos fragmentos ´adaptables´ a la vida en sociedad.
Lo femenino es como una semilla que brota bajo la tierra. Ambas, la semilla y lo femenino, encuentran en esa profundidad subterránea lo necesario para comenzar su proceso de crecimiento creando el equilibrio para existir. La semilla se nutre del agua, temperatura, sol, humedad… Lo femenino, de sueños, anhelos, historias, coraje, ternura. Estar bajo tierra también protege a la semilla de fríos y calores extremos, de aves, insectos o plagas. Y a lo femenino de la opresión cultural a la que se enfrenta desde antaño.
Cuando una o varias de las condiciones de existencia no se cumplen, las posibilidades crecimiento y vida de ambas, peligran. Puede que la semilla no cumpla todo su ciclo, que no crezca con todas sus cualidades o nunca sea la flor, o árbol que prometía ser. Puede que lo femenino, se pierda en sus laberintos de sensaciones, se aturda en deberes y mandatos, deje de sentir su pulso y su vibración.
Cuando la conexión con esa profundidad subterránea se daña, las condiciones de potencia creativa también peligran.
Clarissa Pinkola Estés, en su libro “Mujeres que corren con lobos”, describe de una forma profunda y creativa, a través de cuentos míticos e interpretaciones propias, las formas de encierro de la “mujer salvaje”, “la loba” o “La vieja” – sabia- . De forma simbólica describe un punto en común entre lo salvaje de la mujer y lo salvaje de los lobos. Ambos, símbolos de “persecución, hostigamiento y falsas acusaciones de ser voraces, demasiado agresivos y de valer menos que sus detractores”. Dice también: “Han sido el blanco de aquellos que no sólo quisieran limpiar la selva sino también el territorio salvaje de la psique, sofocando lo instintivo hasta el punto de no dejar ni rastro de él. La depredación que ejercen sobre los lobos y las mujeres aquellos que no los comprenden es sorprendentemente similar”.
Dejando a un lado la discusión psicoanalítica respecto a la conceptualización sobre el instinto, diferencia primera entre Freud y Jung, destaco el lugar de la cultura como aquel constructo social que, a través de los siglos y generaciones fue dando forma al mundo a través de sentidos y significados, otorgando a lo femenino el lugar de perseguido, oprimido, obligado a adecuarse a normas y mandatos de sumisión.
Al pensar en la constitución psíquica de un niño/a, se vuelve imprescindible tomar la cultura en la cual nace como pilar de su desarrollo. La niña/o nace a partir de padres gestantes que, más allá de asumir o no su roles respectivos para maternar y paternar, transmiten, en el propio acto de gestación, un bagaje cultural que los precede. Hay una prehistoria de ese niño/a que ya habla de él y le habla respecto al lugar en el mundo a ocupar. Lo arrulla en cuentos que narran las formas de vivir, indican formas, imprimen mandatos, enaltecen ideales y tiñen de un tono oscuro lo que se aleje del deber ser epocal. Así, los determinantes psíquicos se constituyen a la par que el dispositivo social se presenta en la vida de la niña y el niño.
Ágamben define como dispositivo a “cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar. modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes”.
Este es un concepto que vengo trabajando hace tiempo en distintas participaciones, siendo la última ligada al tema de Feminismos en el libro “Feminismos y Adolescencias” compilado por Carla Elena y Joana Rowinski. Allí, intento una lectura sobre el patriarcado como dispositivo apropiador de sentidos. Es decir, patriarcado como aquel dispositivo ya perpetuado en el poder que no cesa de reproducir el control de sentidos nuevos, haciendo de ellos una torsión, como en espiral, que los transforma en un sentido para sí mismo (apropiador).
¿Podemos pensar entonces al feminismo, surgiendo en un sistema ya constituido, viéndose en el desafío de no ser parte del mismo espiral? ¿Cómo introducir nuevas coordenadas de existencia que abran otros caminos alternativos a tal lucha desigual de poder? ¿Es posible un quiebre que permita inscribir nuevos significados sin que sean fácilmente resignificados desde una lógica patriarcal?

Lo femenino como respuesta.
Para entender lo Femenino como respuesta, puede facilitarnos recordar cómo el patriarcado en sus inicios también se gestó como un modo de respuesta poniendo lo masculino, lo viril cómo pilar organizador del caos de la realidad.
Freud se refiere a ello en el Malestar en la Cultura poniendo de manifiesto cómo el ser humano para inscribirse como raza cultural fue adecuando sus instintos e impulsos sexuales, agresivos en pos de la sobrevivencia sostenida en lazos de unión, cooperación y amor. Domeñar la pulsión de muerte en virtud de la pulsión de vida. Organizar el caos en un colectivo con roles y funciones que hagan posible la vida social, haciendo uso de la construcción de la diferencia y tomando como eje la clasificación binaria.
Una configuración sociopolítica del uso de la diferencia para dominar, desde lo que se construye como fuerte y poderoso hacia lo que se construye débil y frágil.
Vamos así rescatando significantes pilares de tal organización: Mencionamos, unión, cooperación, amor; en pos de los cuales se constituyó uno de los primeros dispositivos diseñados por el sistema patriarcal: LA FAMILIA. Unirse y cooperar juntos en función de un bien común, para lo cual los roles y funciones debían planificarse y definirse; ordenarse en lo binario: hombre proveedor/ mujer madre.
La ESCUELA, otro dispositivo funcional a la transmisión del deber ser patriarcal. Desde los primeros juegos de niños/as, se van delineando las formas físicas, psicológicas y emocionales de los futuros hombres y mujeres de la sociedad: Mujeres de líneas suaves, amorosas, y también atractivas al deseo del hombre. Respetuosas/sumisas al decir del otro, dedicadas al cuidado del hogar y la crianza de los hijos/as. Hombre de formas duras, fuertes, viriles; protector y dedicado a proveer, producir, expandirse en el afuera. Formas que también lo dejan en la misma sumisión hacia el deber ser de la virilidad.
Según Ana María Fernandez estás formas sociales se producen y reproducen como fantasmáticas sociales en la constitución del psiquismo y otorgan, en tanto mitos, “identidad y pertenencia a todos los individuos de un cuerpo social determinado”.
No podemos mencionar solo al pasar para esta temática el decir de Fernández respecto a la constitución de identidad, siendo este el punto nodal que nos vuelve a la prehistoria de todo niño/a por nacer, incluyéndonos a todos los ya nacidos desde nuestras propias prehistorias. Si lo femenino y lo masculino se sujetan a moldes y formas de vivir ya determinadas frente a la necesidad de una vida en común y una cultura que requiere de ciertas condiciones para existir; y si dichas condiciones generan fantasmáticas sociales que otorgan identidad al devenir; pienso que son entonces las infancias y adolescencias quienes tienen la llave de escape para que una nueva torsión patriarcal ocurra. Traen la frescura de aquella intimidad profunda con potencial para quedar por fuera de la captura patriarcal. Libre de ataduras, al tiempo que disponibles para nuevos sentidos. Cuántas veces son ellos, niñas y niños, quienes instan a los adultos a inventar miles de finales distintos a los cuentos que siempre les contamos. Cuántas veces los adolescentes, que parecen en la “suya” sin ningún interés aparente en nuestro decir, nos arrebatan la palabra y nos conmueven con un sentido que parece traído de otra galaxia. Y cuántas son las veces que los adultos, sumidos en nuestros mundos, o en nuestras obligaciones y preocupaciones, apagamos sus voces, mostrándoles que la vida “es otra cosa”.
Realmente tenemos suerte como humanidad que ellos jamás se cansen, y se abracen a sus propios recursos para no claudicar a la necedad del adulto que siempre repite igual y etiqueta todo lo que se mueva de aquellos moldes dadores de identidad. Y si hay una característica común que puedo encontrar entre las infancias y adolescencias, y los feminismos es esta: la incansable lucha para revelarse a las ataduras culturales del poder patriarcal cada vez más aceitado en su mecanismo apropiador y cada vez más brutal en su potencia.
Los Feminismos tienen infinidad de hitos históricos fundantes, siendo uno de los últimos y de relevancia, el que se conmemora en el momento que escribo estas reflexiones. Se trata de los 10 años de la primera marcha “ni una menos”. Marcha en respuesta al horror más brutal al que la humanidad ha llegado, y que 10 años después, en Argentina sigue perpetuando un femicidio cada 26 hs. Un horror tan real en número cómo en historias de vidas, de madres, hijos/as y familias que van profundizando una huella cultural de la cual desconocemos los efectos en las generaciones que vendrán. Pero lo que no deberíamos desconocer es dónde tiene su mayor fuerza esta lucha: es en las mujeres jóvenes, muchísimas de ellas adolescentes que han hecho conmover con su compromiso la tesitura distante y desconfiada de muchas madres.
Ese hito arma una superficie diferente para que algo del devenir femenino pueda echar raíces, volviendo a sus propias profundidades para resurgir como la marea. Desde donde inician un novedoso recorrido hacia la superficie, haciendo uso de la diferencia como construcción social pero desprendiéndola de lo binario, y recuperando así, el sentido más propio de la capacidad de lo femenino para “gestar”. Lo que el patriarcado tomó, apropió y orientó hacia la procreación y reproducción de la especie, recuperándolo desde su fuente, los feminismos lo liberan en su capacidad de gestar para la vida, y ya no para un sistema.
Los feminismos volvieron a mirarse desde lo femenino en sus luchas a lo largo de la historia: volver a su fuente, animarse al encuentro de miles desde lo subterráneo: volver a ser semilla para crecer desde la diferencia propia de lo femenino gestante. Devolverle a la capacidad de gestación femenina su función para la vida, y ya no para perpetuar un poder. Entendieron que ya no es posible la lucha desde las mismas estructuras defensivas del patriarcado porque cada vez que por esos rumbos hay un avance, el mismo patriarcado con su sistema apropiador, lo extingue
Lo femenino haciendo feminismos en su andar.
En el libro que ya mencioné antes donde escribí el capítulo “Lo vital de la escritura en el Feminismo y lo vital del Feminismo en la escritura” ya me refería a los feminismos desde su capacidad de gestar y los ubicaba como un nuevo dispositivo con tanta o más potencia que el anterior para abrir una opción de salida. Y en ese sentido, planteaba los Feminismos como dispositivo que se contrapone al patriarcado.
A la luz de esta escritura, me veo en la necesidad de corregir(me) en mi decir. Porque creo que es un error entender a ambos dispositivos – patriarcal y feminista- en contraposición; siendo que sería el modo de reincidir en el bucle del patriarcado, volviendo, con mi propia escritura, a retroalimentar su captura de sentido y volviendo a binarizar un nuevo intento de salida de él. Al pensar en un nuevo versus -binario- Patriarcado o feminismo, la diferencia ya no es diferencia sino un enemigo. Y así, lo femenino vuelve a sus profundidades, y los feminismos se convierten en un nuevo bucle del espiral patriarcal perdiendo su potencia creativa: Gestar desde su propio saber, sus propios sentidos, desde aquello que se va tramando desde dentro.
Los feminismos, por el contrario, desde lo subterráneo recuperan saber, construyen y gestan desde lo sutil, resignifican pequeños gestos, quitan máscaras y disfraces a relatos patriarcales. Por ejemplo, a las micro violencias desde donde el patriarcado oprime lo femenino y somete a la mujer al lugar de debilidad generación tras generación. Las mujeres de hoy transmitimos a las que vendrán esos sutiles lugares para decir NO: “Celar no es amor; Golpear no es sin querer; forzar no es por pasión, ser madre no es la única opción”. Quitarle peso a sentidos fuertemente arraigados da espacio y soltura, a partir de la cual los feminismos hacen lazo con las infancias y adolescencias, desde un movimiento que ya no es binario sino dialéctico. No hay etiquetas sino interjuego, mezcla de potencias, integración de fuerzas.
Los feminismos se proponen como soporte para que las infancias y adolescencias se recreen en nuevos sentidos en las profundidades de lo femenino. Propuesta que al ser dialéctica se vuelve potencia creativa en sí misma, y entonces ya no se contrapone al patriarcado sino que lo trasciende, amplía territorios. No busca poner límites para que lo nuevo que se geste entre en sus bordes, sino que amplía sus bordes para incluir lo que se gesta. Los feminismos mueven sus propios bordes hacia los nuevos territorios que niñas, niños y adolescentes se animan a explorar.
Podemos pensar entonces que los feminismos tienen origen en una doble dialéctica que determina su devenir:
Una, que se reconoce en el recorrido desde lo subterráneo hacia la superficie, en una acción colectiva que genera su potencia de gestación y estructura su fuerza en la unión de los múltiples feminismos que a lo largo de la historia fueron gestando sus luchas. Esa fuerza, lo femenino, que vive en las profundidades, despliega su creatividad como una marea y emerge como un nuevo dispositivo que ya no encaja en el constructo de lo binario sino que inicia su propio juego dialéctico creativo.
La otra dialéctica se reconoce en aquellos nuevos territorios que las infancias y adolescencias nos invitan a recorrer. Es en la forma en que los feminismos nutren sus ideas en lugar de juzgarlas, hacen espacio para que crezcan en lugar de recortarlas para encajarlas en un molde, observan sus nuevas vestimentas de sentidos en lugar de disfrazarlas con ropajes añejos, ponen en diálogo los distintos significados en lugar de traducirlos a sentidos ya instalados, conversan estimulándose en una nueva creación para vivir.
Entonces, quizás sea tiempo de no intentar vencer al patriarcado sino de trascenderlo a partir de las dialécticas que amplíen los márgenes de los feminismos. Los feminismos ganan cada vez que hacen su juego, se entraman en una red que los une en las profundidades de lo femenino y se liberan en nuevos territorios que se conquistan de la mano de los niños, niñas y adolescentes.
Los feminismos son la fuerza, las infancias y adolescencia el mapa en los cuales se recrean nuevos recorridos nunca antes explorados. Cada vez que los feminismos no intentan ganarle al patriarcado le ganan a su propio miedo de dejar de ser parte de un nuevo bucle del espiral y dan paso al mundo femenino que, así como tiene la capacidad de gestar en sus profundidades, tiene la misma capacidad de gestación en superficie; liberando a la mujer del peso de la opresión y también al hombre que ha sido privado de la potencia femenina.
Al decir de Pinkola Estés, mujeres siendo “mujer salvaje”, “loba”, “vieja sabia”. O mejor aún, en los nuevos territorios que hoy habitamos, pienso que es tiempo de decir:
Mujeres, hombres y diversidades, integrando lo femenino desde las profundidades hacia la superficie, en territorios de un reinado que ya no es patriarcal.

Bibliografía
Agamben, G. (2005): ¿Qué es un dispositivo?. Conferencia en UNLA. 12/05/2005.
Benasayag, M. (2010): Las pasiones tristes. Sufrimiento psíquico y crisis social. Siglo XXI Editora Iberoamericana.
Han, B. CH. (2017): La expulsión de lo distinto. Herder.
Elena C. Rowinski J. : (2024). Feminismos y adolescencias. Raíces.
Fernandez, A,M. (2021): Psicoanálisis. De los lapsus fundamentales a los feminismos del siglo XXI. Editorial Paidos Psi.
Freud, S. (2009): Obras Completas. El Porvenir de una ilusión. El Malestar en la cultura y otras obras. 2da. ed. 11va. reimp. Amorrortu.
Pinkola Estés C. (2009): Mujeres que Corren con los Lobos. Zeta.

Julieta Inza, Lic. en Psicología (UBA). E-mail: julinza@gmail.com
Formación Hospitalaria Infanto Juvenil Hospital C. Tobar García. Formación en Configuraciones Vinculares. Formación en Psicología Transgeneracional. Miembro Asociación Civil Forum Infancias (2016-2024).
Práctica clínica privada (2007-actualidad). Psicóloga en Servicio de Salud Mental. Hospital Municipal de Tapalqué (2023-actualidad)
Coautora en: – Feminismos y Adolescencias (Raíces 2024) – Experiencias de aprendizajes subjetivantes. Cuando las miradas reparan (Ricardo Vergara 2022) – Conflictos y Vulneración de Derechos en el escenario escolar. Acciones de prevención (Ricardo Vergara 2022) – El Mal-Estar en las escuelas: Violencia, Patologización, Bull ying (Ricardo Vergara 2021) – Adolescencias Vulneradas. Experiencias subjetivantes con jóvenes en los márgenes (Noveduc 2020) -Escuchar las Infancias. Alojar singularidades y restituir derechos en tiempos de arrasamiento subjetivo (Noveduc 2019) – Diagnósticos y clasificaciones en la Infancia. Herramientas para abordar la Clínica. Ilusiones y Desilusiones en las prácticas (Noveduc 2017); – Problemáticas Adolescentes. Intervenciones en la clínica actual (Noveduc 2017).